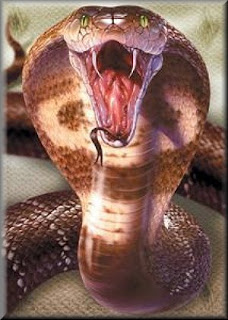
Por Arturo J. Flores
—Cobra, ¡sácame esta pinche mesa de aquí!
El Cobra era un tipo rudo, que a leguas se notaba que no se andaba con medias tintas.
El Gonzo, el Daniel, el Chucho, La Lore, La Lucy y yo —porque en el Chopo si no le antepones un artículo a tu apodo, éste formalmente no es un apodo y con el artículo incluso los nombres propios se convierten en apodos— solíamos acudir puntualmente, todos los sábados, a chupar en un changarro de quesadillas que se encontraba en la entraa del tianguis.
Ahí conocimos al Cobra.
Tendría unos 25 años, medía un metro con ochenta centímetros aproximadamente, y su voz era aguardientosa, como si a diario hiciera gárgaras con vidrio molido.
El Cobra era uno de tantos entre quienes nos apretujábamos en un local mugroso de 5 metros cuadrados, rindiendo culto a una rocola en cuyo vientre convivían los mismo discos de Cannibal Corpse que de Paquita la del Barrio.
Ese lugar era conocido como Las Quecas del Chopo.
Las Quecas era regenteado por una venerable y brava anciana que tenía cuatro nietas. Una de ellas estaba de muy buen ver. Las muchachas se ubicaban una en cada esquina del reducido antro y con buen buena coordinación eran capaces de despachar las caguamas y cobrar las cuentas.
Su abuela, quien además ponía los pambazos en el comal, era una mujer de armas tomar. En más de una ocasión la vimos tomar por las púas a un punketo que pretendía pasarse de listo e irse sin pagar, para, después de tomarla por el cuello como si de la abuela de Rambo se tratara y lanzarlo a la calle. Lo mismo hizo con metaleros, góticos, skatos y jipitecas.
El Cobra era algo así como su mano derecha.
El día que lo conocimos, la Doña –porque ni siquiera la dueña se salvaba de poseer un apodo con artículo antepuesto– le ordenó que sacara una mesa a la calle, porque estorbaba para que el local pudiera albergar más borrachos.
—Cobra, ¡sácame esta pinche mesa de aquí!
El Cobra obedeció, pero sin soltar el cigarro que se estaba fumando.
Al final, el Marlboro terminó estorbándole, porque mientras él sostenía la mesa con ambas manos, el humo se le iba directo a los ojos.
Pensé que lo escupiría, pero no. El Cobra optó por tragárselo, así como estaba, prendido.
El Cobra era un tipo rudo, que a leguas se notaba que no se andaba con medias tintas.
El Gonzo, el Daniel, el Chucho, La Lore, La Lucy y yo —porque en el Chopo si no le antepones un artículo a tu apodo, éste formalmente no es un apodo y con el artículo incluso los nombres propios se convierten en apodos— solíamos acudir puntualmente, todos los sábados, a chupar en un changarro de quesadillas que se encontraba en la entraa del tianguis.
Ahí conocimos al Cobra.
Tendría unos 25 años, medía un metro con ochenta centímetros aproximadamente, y su voz era aguardientosa, como si a diario hiciera gárgaras con vidrio molido.
El Cobra era uno de tantos entre quienes nos apretujábamos en un local mugroso de 5 metros cuadrados, rindiendo culto a una rocola en cuyo vientre convivían los mismo discos de Cannibal Corpse que de Paquita la del Barrio.
Ese lugar era conocido como Las Quecas del Chopo.
Las Quecas era regenteado por una venerable y brava anciana que tenía cuatro nietas. Una de ellas estaba de muy buen ver. Las muchachas se ubicaban una en cada esquina del reducido antro y con buen buena coordinación eran capaces de despachar las caguamas y cobrar las cuentas.
Su abuela, quien además ponía los pambazos en el comal, era una mujer de armas tomar. En más de una ocasión la vimos tomar por las púas a un punketo que pretendía pasarse de listo e irse sin pagar, para, después de tomarla por el cuello como si de la abuela de Rambo se tratara y lanzarlo a la calle. Lo mismo hizo con metaleros, góticos, skatos y jipitecas.
El Cobra era algo así como su mano derecha.
El día que lo conocimos, la Doña –porque ni siquiera la dueña se salvaba de poseer un apodo con artículo antepuesto– le ordenó que sacara una mesa a la calle, porque estorbaba para que el local pudiera albergar más borrachos.
—Cobra, ¡sácame esta pinche mesa de aquí!
El Cobra obedeció, pero sin soltar el cigarro que se estaba fumando.
Al final, el Marlboro terminó estorbándole, porque mientras él sostenía la mesa con ambas manos, el humo se le iba directo a los ojos.
Pensé que lo escupiría, pero no. El Cobra optó por tragárselo, así como estaba, prendido.
No sacó humo, ni hizo algún gesto de dolor.
Se lo tragó y sonrió, como un dragón con la panza llena.
Entonces puso la mesa en la calle.
En otra ocasión le dijo a Daniel y a Gonzo, que se habían quedado después de que El Chucho, La Lucy, La Lorena y El Arturo –o sea, yo– nos habíamos ido de Las Quecas, que le prestaran diez varos para comprarse otra chela, porque aunque fuera su hombre de confianza, no por eso La Doña le iba a regalar los tragos.
–Ya no traemos –respondieron mis amigos.
El Cobra les dijo, con una sonrisa medio torcida:
–Está bien, pero si los veo tomando al rato, los mato. Si no, entonces ya somos amigos.
Sobra decir que regresamos a beber muchos sábados más en Las Quecas y Gonzo y Daniel lo hicieron sanos y salvos y con El Cobra como amigo.
Incluso conocimos a otros ilustres personajes choperos, como El Quemado y su novia, a quien, por cierto, le pusimos La Vieja del Quemado. El Quemado tenía el lado derecho de la cara desfigurado, como si le hubieran vertido ácido. Se dedicaba a vender mariguana. La Vieja del Quemado era una diosa, una auténtica belleza, que inexplicablemente cacheteaba las banquetas por su Quasimodo de Notre Dame de la Guerrero.
Una vez iba yo a entrar a la letrina asquerosa que el resquicio underground con aspiraciones de bar tenía al fondo.
Un tipo me dijo:
–Pídele permiso al Cobra, porque si no te saca.
Otro desconocido se rió de la advertencia.
Entonces, la puerta del baño se abrió con violencia y vimos volar un cuerpo desde su interior hasta el centro del local, donde entre diez nos rolábamos una misma caguama.
El Cobra era bueno para sacar mesas, borrachos y gente que no le pidiera permiso.
La última vez que lo vimos el Cobra ya no utilizada camisetas con estampados de calaveras. Tenía puesta una camisa formal y se había cortado el cabello.
Se acercó a platicar con nosotros.
No recuerdo cómo, pero en medio de la charla, El Daniel, ya pedo, lo albureó.
Todos guardamos silencio, esperando a recoger los restos mortales de nuestro amigo.
Entonces puso la mesa en la calle.
En otra ocasión le dijo a Daniel y a Gonzo, que se habían quedado después de que El Chucho, La Lucy, La Lorena y El Arturo –o sea, yo– nos habíamos ido de Las Quecas, que le prestaran diez varos para comprarse otra chela, porque aunque fuera su hombre de confianza, no por eso La Doña le iba a regalar los tragos.
–Ya no traemos –respondieron mis amigos.
El Cobra les dijo, con una sonrisa medio torcida:
–Está bien, pero si los veo tomando al rato, los mato. Si no, entonces ya somos amigos.
Sobra decir que regresamos a beber muchos sábados más en Las Quecas y Gonzo y Daniel lo hicieron sanos y salvos y con El Cobra como amigo.
Incluso conocimos a otros ilustres personajes choperos, como El Quemado y su novia, a quien, por cierto, le pusimos La Vieja del Quemado. El Quemado tenía el lado derecho de la cara desfigurado, como si le hubieran vertido ácido. Se dedicaba a vender mariguana. La Vieja del Quemado era una diosa, una auténtica belleza, que inexplicablemente cacheteaba las banquetas por su Quasimodo de Notre Dame de la Guerrero.
Una vez iba yo a entrar a la letrina asquerosa que el resquicio underground con aspiraciones de bar tenía al fondo.
Un tipo me dijo:
–Pídele permiso al Cobra, porque si no te saca.
Otro desconocido se rió de la advertencia.
Entonces, la puerta del baño se abrió con violencia y vimos volar un cuerpo desde su interior hasta el centro del local, donde entre diez nos rolábamos una misma caguama.
El Cobra era bueno para sacar mesas, borrachos y gente que no le pidiera permiso.
La última vez que lo vimos el Cobra ya no utilizada camisetas con estampados de calaveras. Tenía puesta una camisa formal y se había cortado el cabello.
Se acercó a platicar con nosotros.
No recuerdo cómo, pero en medio de la charla, El Daniel, ya pedo, lo albureó.
Todos guardamos silencio, esperando a recoger los restos mortales de nuestro amigo.
Ni siquiera la rockola quería hablar.
El Cobra se quedó quiero durante dos o tres segundos en los que clarito pude ver cómo los testículos de Daniel habían ascendido hasta su garganta.
Después, el matón se botó de la risa.
El Cobra era un tipo rudo, pero de buen corazón.
El Cobra se quedó quiero durante dos o tres segundos en los que clarito pude ver cómo los testículos de Daniel habían ascendido hasta su garganta.
Después, el matón se botó de la risa.
El Cobra era un tipo rudo, pero de buen corazón.
No hay comentarios:
Publicar un comentario